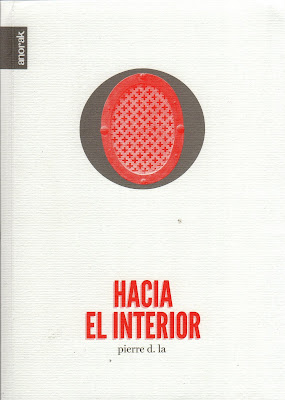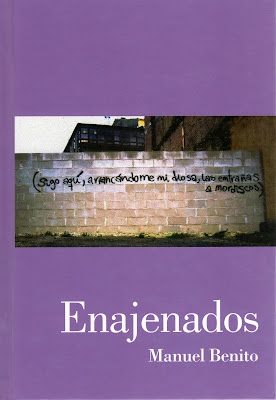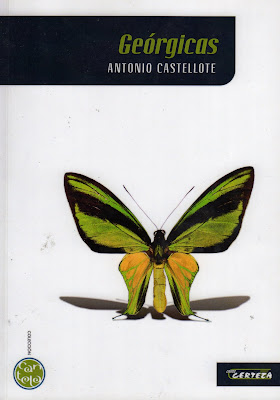Me imagino que algunos se acercarán a este “En medio de todo” buscando una segunda parte, la continuación del motín y la hoguera, la sinceridad demoledora y furiosa de aquellos días; un nuevo episodio de “El traje nuevo del emperador” y la parábola atea del templo profanado. Pero esta vez no encontrarán nada de eso porque Julio José Ordovás, por decisión propia, ha pasado de combatir contra el mundo a combatir sólo contra sí.
Me imagino que algunos se acercarán a este “En medio de todo” buscando una segunda parte, la continuación del motín y la hoguera, la sinceridad demoledora y furiosa de aquellos días; un nuevo episodio de “El traje nuevo del emperador” y la parábola atea del templo profanado. Pero esta vez no encontrarán nada de eso porque Julio José Ordovás, por decisión propia, ha pasado de combatir contra el mundo a combatir sólo contra sí.Me imagino que algunos ni se asomarán a este “En medio de todo” porque un diario es un depurativo que sólo sirve a su autor. Porque un diario es un auto-exorcismo, un lavado de estómago, sacar a pasear al perro del pensamiento para que se alivie, ventilar los cuartos cerrados, hacer limpieza del trastero y encender una buena fogata. Que un diario es un monólogo vanidoso y egoísta que no sirve de nada al que lo lee.
Y tal vez tengan razón, pero lo que sí se es porqué lo leí yo. Qué buscaba yo. Que he encontrado yo. Porque para los que estamos en este no oficio de leer y juntar palabras “En medio de todo” es un libro botiquín. Un libro medicamento. Un libro espejo. Que yo llegué hasta él para leer al lector; para leer al escritor; para que su compañía mitigara mi soledad y mis dudas. Para saber que hay otro parecido a mí, igual que yo, mejor que yo.
Porque “En medio de todo” es el diario de un hombre que se arrepiente y llora. Patalea, se rebela, se hunde y se reconstruye. Que habla de amor y derrota. Que me cuenta que la vida es un largo camino por etapas. Una carrera de fondo con obstáculos. Una colección de fascículos por entregas. Una broma, un mal chiste; un día brillante y soleado de primavera. Que la vida es un ayer y un presente. Un carnaval patético y sus disfraces: disfraz de gallo, de mendigo, de pistolero; de Jekyll y Hyde. Depresión, borrachera, euforia y resaca. Que un diario es el filtro del desagüe por el que se nos va la vida. Y la vida está hecha de contradicciones, cuchilladas, y luces de tormenta. Que la vida es una escorredura de días fríos, cálidos, lluviosos y templados; que es sexo, amor, dolor, lágrimas y soledad. Que escribir un diario es ser narcisista y fanfarrón y es también querer encontrarle sentido al sinsentido de vivir.
Porque yo he leído “En medio de todo” por recuperar lo que descubrí en aquellos días de furia. Por reencontrar el consuelo, la compañía del compañero de celda. Alguien que como yo boxea con su sombra y se cae y se levanta, se cae y se levanta. Que duda y se pregunta para quién escribe. Lo he leído para oír del poeta que las palabras no son oro ni son barro. Son viento. Para encontrarme con alguien que me diga que si no fuera por la sal de la literatura no habría dios que se tragara esta sopa casi siempre insípida y fría, la vida. Para leer que alguien mejor que yo siente también una desgana profunda, que se cansa de pelear y luchar para nada, de ser la suma de todas sus frustraciones. Para meterme un chute, recibir un empujón, una muleta y un puñal.
Para descubrir por él la Montaña Roja, y que escribir, seguir escribiendo es la única forma que existe para ir a esa Montaña, a ese lugar mágico sembrado de fósiles y piedras preciosas, a ese lugar al que nunca llegaré.
Julio José Ordovás. “En medio de todo”. Editorial Eclipsados. Zaragoza, 2010.
Porque yo he leído “En medio de todo” por recuperar lo que descubrí en aquellos días de furia. Por reencontrar el consuelo, la compañía del compañero de celda. Alguien que como yo boxea con su sombra y se cae y se levanta, se cae y se levanta. Que duda y se pregunta para quién escribe. Lo he leído para oír del poeta que las palabras no son oro ni son barro. Son viento. Para encontrarme con alguien que me diga que si no fuera por la sal de la literatura no habría dios que se tragara esta sopa casi siempre insípida y fría, la vida. Para leer que alguien mejor que yo siente también una desgana profunda, que se cansa de pelear y luchar para nada, de ser la suma de todas sus frustraciones. Para meterme un chute, recibir un empujón, una muleta y un puñal.
Para descubrir por él la Montaña Roja, y que escribir, seguir escribiendo es la única forma que existe para ir a esa Montaña, a ese lugar mágico sembrado de fósiles y piedras preciosas, a ese lugar al que nunca llegaré.
Julio José Ordovás. “En medio de todo”. Editorial Eclipsados. Zaragoza, 2010.