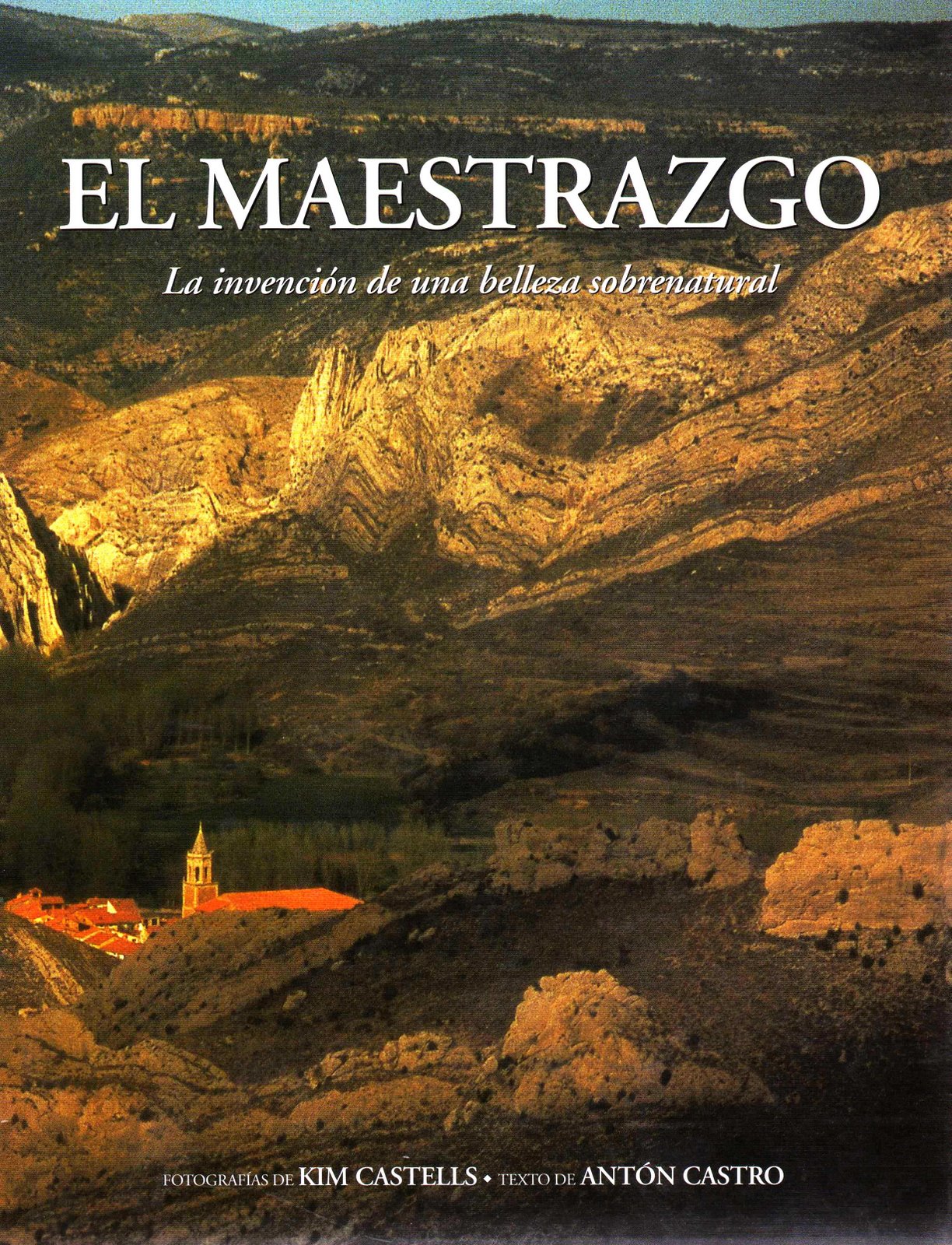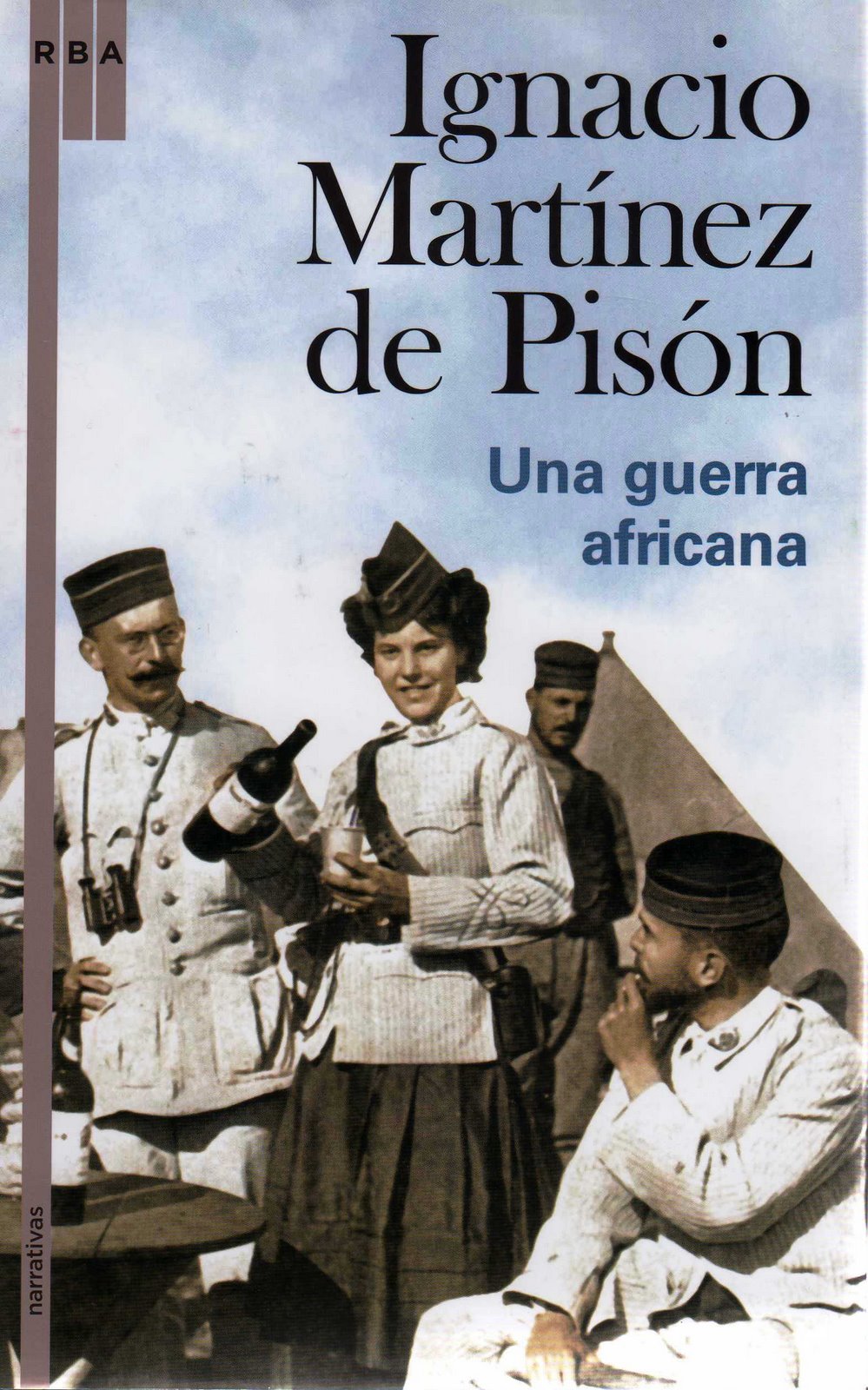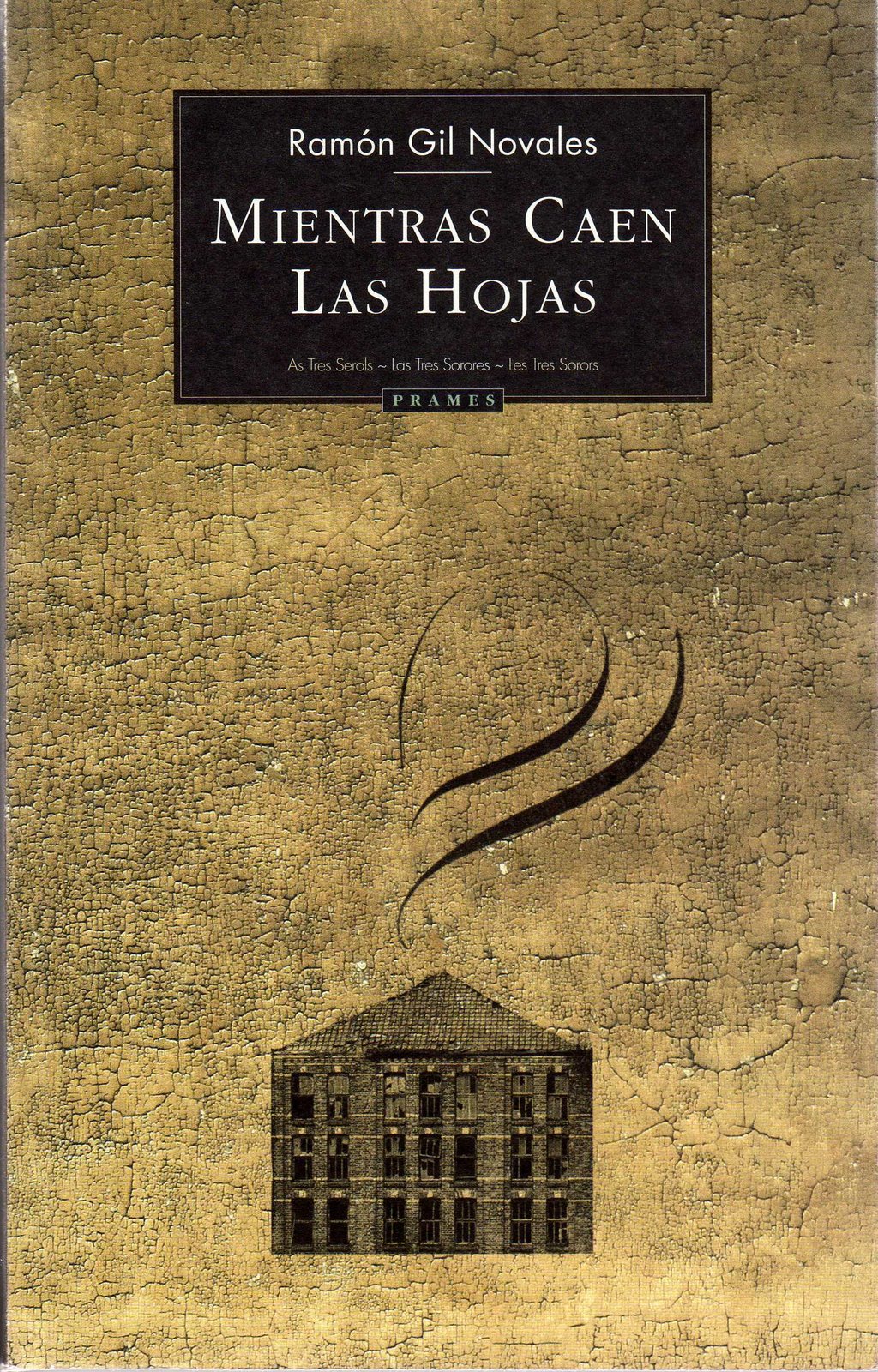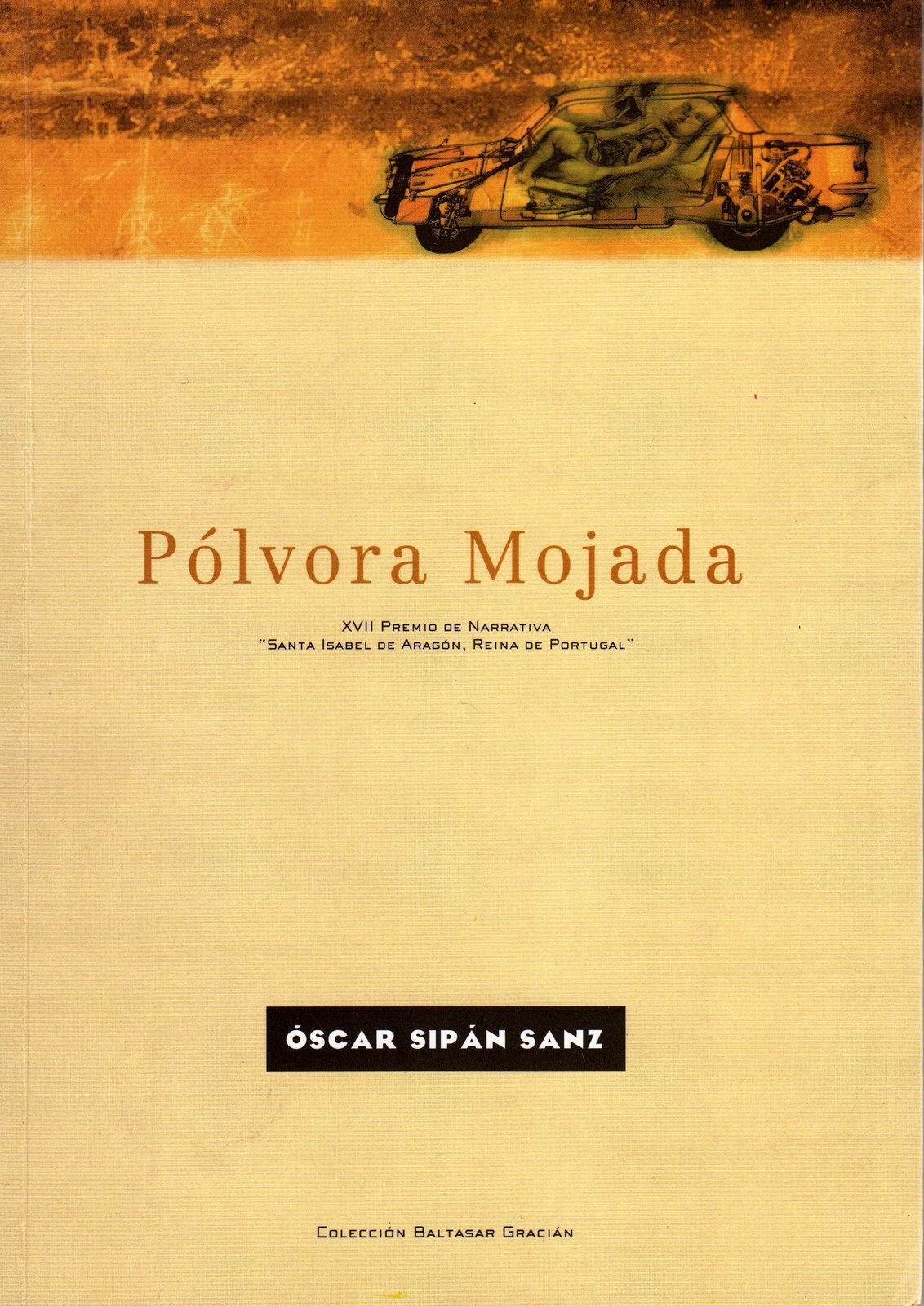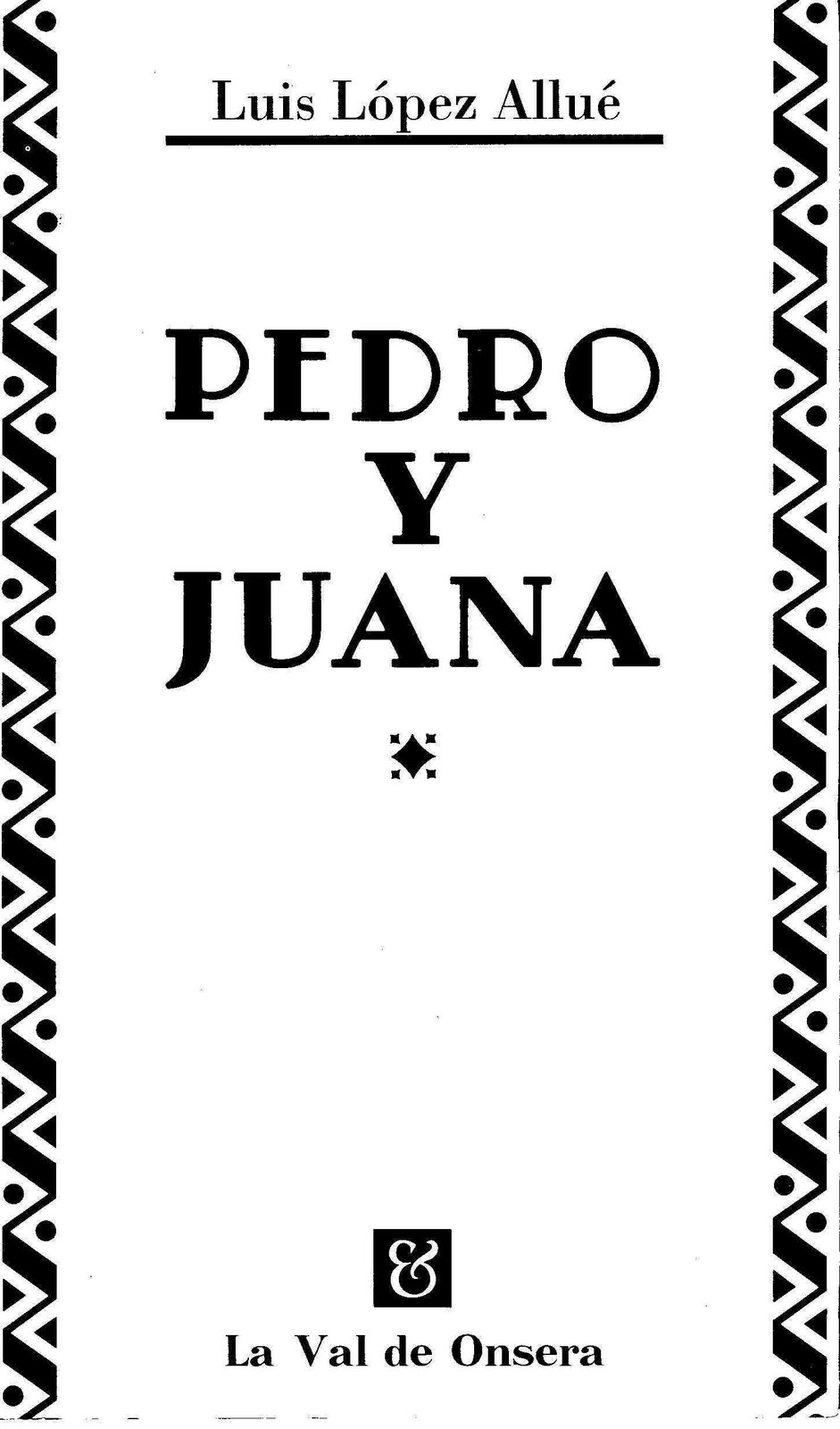
Algunos dirán que leer hoy en día “Pedro y Juana” de Luis López Allué es recuperar una novela olvidada en el polvoriento archivo del costumbrismo, una perdida de tiempo que resulta algo extravagante, como pasar la tarde del sábado viendo una sesión doble de cine de barrio.
Quizás lo que cuenta López Allué nos quede hoy demasiado lejos, pero yo creo que merece la pena que cojamos esos retratos en blanco y negro que están olvidados en el rincón más alto de la estantería, los miremos con detenimiento y nos hagamos unas cuantas preguntas. Al fin y al cabo por ellos estamos aquí. Y seguro que tienen una historia que contar. Tal vez si la escuchamos podamos conocer y entender algunas cosas.
Óscar Sipán ya nos dijo que “cuando muere un viejo se quema una biblioteca”, y la gente de hoy no suele escuchar a los viejos.
Para muchos de los que han nacido y crecido en ciudades las historias de los pueblos les resultan extrañas, pero para los que somos de padres de pueblo y provenimos de casas de agricultores en “Pedro y Juana” nos encontramos con una clave que sí llegamos a comprender. Porque esta novela que habla de un tiempo en blanco y negro nos enseña lo que significaba la pertenencia a una casa.
Y es que en cuanto llegabas al pueblo a pasar las vacaciones perdías tu carácter individual y pasabas a formar parte de una casa; hijo y nieto de una casa. Que si existías en el pueblo era unido a ella, a su nombre, su presente y su pasado. Y que lo que somos depende de cómo era esa casa, lo que eran tus padres y su destino estaba condicionado por su lugar en la casa, por ser el mayor o el segundo, por ser hombre o mujer, tener estudios o no, si se quedaron en el pueblo o no, si son agricultores o no. Y que orgullos de estirpe y odios antiguos provenían de ser o pertenecer a una casa.
En “Pedro y Juana” hay palabras y tradiciones que hoy no significan nada, que pueden parecernos ridículas e injustas, pero que tenían un peso y valor determinante dentro de la historia de una casa.
Porque mantener ese valor dependía en muchos casos de un casamiento. La elección era definitiva para conservar y acrecentar esa propiedad, y una mala elección podía suponer la pérdida y desaparición de la casa. López Allué, en pocas, muy pocas páginas, nos enseña la importancia de esa elección. Nos muestra una sociedad cargada de conveniencias y renuncias y nos habla del matrimonio como negocio. Nos habla de dotes y segundones, de la mujer como dueña y administradora, y de lo que una casa -por encima de apetencias y apariencias- necesitaba: un hombre trabajador, formal, sacrificado y serio.
De la elección acertada entre un pretendiente u otro dependía para que no se perdiera casa, hacienda y patrimonio.
Toda una vida que giraba en torno a la propiedad de la tierra, a su productividad y buen gobierno. La vida del agricultor, la vida de esos hombres retratados en blanco y negro que están en el rincón más alto de nuestra estantería.
Lo demás que cuenta la novela son historias viejas como el mundo. Pasiones humanas que tan sólo han cambiado el escenario y los modos, el lenguaje y las formas. Hoy en día ya no hay noches de ronda bajo las ventanas sino luces de discoteca y música que suena como un artefacto mecánico. No hay bailes los domingos sino los fines de semana. Pero en esos nuevos escenarios siguen triunfando los mismos, los feos ahogan su amargura en tragos largos y los guapos siguen hablando a las chicas a la ventana de sus oídos y recogiendo sus sonrisas.
Hay orgullo y amor propio herido, ofensas, celos y envidias, los viejos argumentos de los pueblos, las ciudades y de todas las telenovelas. Lo que si ha cambiado es que ya no hay hombres valientes dispuestos a jugarse la vida por el amor de una mujer. Los afectos de hoy son alimentos perecederos que se descomponen rápidamente y desaparecen al primer contratiempo.
Para compensarnos de tanto materialismo casadero y casero, López Allué nos muestra el triunfo final de la voluntad, el carácter y el valor. Al final, como muestra de amor, a las doce salía Juana camino de la viña con el cesto de la comida apoyada en la cadera y cubierta con una servilleta de cáñamo a llevarle la comida a su marido. Exactamente como un día de hace muchos años me contó mi abuela que hacía, esa mujer que me mira desde su retrato en blanco y negro en el rincón más alto de la estantería.
Luis López Allué, “Pedro y Juana”, Editorial La Val de Onsera, Huesca 1992.
Quizás lo que cuenta López Allué nos quede hoy demasiado lejos, pero yo creo que merece la pena que cojamos esos retratos en blanco y negro que están olvidados en el rincón más alto de la estantería, los miremos con detenimiento y nos hagamos unas cuantas preguntas. Al fin y al cabo por ellos estamos aquí. Y seguro que tienen una historia que contar. Tal vez si la escuchamos podamos conocer y entender algunas cosas.
Óscar Sipán ya nos dijo que “cuando muere un viejo se quema una biblioteca”, y la gente de hoy no suele escuchar a los viejos.
Para muchos de los que han nacido y crecido en ciudades las historias de los pueblos les resultan extrañas, pero para los que somos de padres de pueblo y provenimos de casas de agricultores en “Pedro y Juana” nos encontramos con una clave que sí llegamos a comprender. Porque esta novela que habla de un tiempo en blanco y negro nos enseña lo que significaba la pertenencia a una casa.
Y es que en cuanto llegabas al pueblo a pasar las vacaciones perdías tu carácter individual y pasabas a formar parte de una casa; hijo y nieto de una casa. Que si existías en el pueblo era unido a ella, a su nombre, su presente y su pasado. Y que lo que somos depende de cómo era esa casa, lo que eran tus padres y su destino estaba condicionado por su lugar en la casa, por ser el mayor o el segundo, por ser hombre o mujer, tener estudios o no, si se quedaron en el pueblo o no, si son agricultores o no. Y que orgullos de estirpe y odios antiguos provenían de ser o pertenecer a una casa.
En “Pedro y Juana” hay palabras y tradiciones que hoy no significan nada, que pueden parecernos ridículas e injustas, pero que tenían un peso y valor determinante dentro de la historia de una casa.
Porque mantener ese valor dependía en muchos casos de un casamiento. La elección era definitiva para conservar y acrecentar esa propiedad, y una mala elección podía suponer la pérdida y desaparición de la casa. López Allué, en pocas, muy pocas páginas, nos enseña la importancia de esa elección. Nos muestra una sociedad cargada de conveniencias y renuncias y nos habla del matrimonio como negocio. Nos habla de dotes y segundones, de la mujer como dueña y administradora, y de lo que una casa -por encima de apetencias y apariencias- necesitaba: un hombre trabajador, formal, sacrificado y serio.
De la elección acertada entre un pretendiente u otro dependía para que no se perdiera casa, hacienda y patrimonio.
Toda una vida que giraba en torno a la propiedad de la tierra, a su productividad y buen gobierno. La vida del agricultor, la vida de esos hombres retratados en blanco y negro que están en el rincón más alto de nuestra estantería.
Lo demás que cuenta la novela son historias viejas como el mundo. Pasiones humanas que tan sólo han cambiado el escenario y los modos, el lenguaje y las formas. Hoy en día ya no hay noches de ronda bajo las ventanas sino luces de discoteca y música que suena como un artefacto mecánico. No hay bailes los domingos sino los fines de semana. Pero en esos nuevos escenarios siguen triunfando los mismos, los feos ahogan su amargura en tragos largos y los guapos siguen hablando a las chicas a la ventana de sus oídos y recogiendo sus sonrisas.
Hay orgullo y amor propio herido, ofensas, celos y envidias, los viejos argumentos de los pueblos, las ciudades y de todas las telenovelas. Lo que si ha cambiado es que ya no hay hombres valientes dispuestos a jugarse la vida por el amor de una mujer. Los afectos de hoy son alimentos perecederos que se descomponen rápidamente y desaparecen al primer contratiempo.
Para compensarnos de tanto materialismo casadero y casero, López Allué nos muestra el triunfo final de la voluntad, el carácter y el valor. Al final, como muestra de amor, a las doce salía Juana camino de la viña con el cesto de la comida apoyada en la cadera y cubierta con una servilleta de cáñamo a llevarle la comida a su marido. Exactamente como un día de hace muchos años me contó mi abuela que hacía, esa mujer que me mira desde su retrato en blanco y negro en el rincón más alto de la estantería.
Luis López Allué, “Pedro y Juana”, Editorial La Val de Onsera, Huesca 1992.