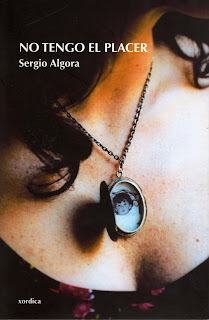Sé que existen; los he visto desde la ventanilla del tren, al salir de la ciudad. Los he visto mil veces en reportajes de la televisión, en las páginas de sucesos del periódico.
Sé que existen; los he visto desde la ventanilla del tren, al salir de la ciudad. Los he visto mil veces en reportajes de la televisión, en las páginas de sucesos del periódico.Sé que existen, pero nunca he estado allí. Nunca me he manchado con el barro de sus calles sin asfaltar, ni he tenido que enfrentarme a sus miradas metálicas, a su violencia o a su desesperación.
Sé que existe gente así. Malnacidos que golpean a sus mujeres y a sus hijos. Bestias. Hogares que son purgatorios, penales, lugares de paso. Que es mejor estar en la calle, en un banco del parque, en cualquier otro sitio.
He visto de lejos esos barrios precarios, siempre en las afueras, con la ropa tendida a la calle en diminutas terrazas con bombonas de butano. Siempre de lejos. Descampados, coches calcinados, perros sin collar. Y en el cine los yonquis, los perdedores, los muertos, los ajustes de cuentas, los tipos duros de pelar.
Sentí vergüenza y alivio de mi suerte. Suerte de haber pasado mi vida en un colegio donde nunca conocí las drogas, ni camellos en la puerta, ni chavales que abandonaran los estudios para irse a trabajar de paleta o de camareros. De vivir en un barrio sin pandillas, territorios, trapicheos de golosinas y peleas de perros clandestinas.
Pensé que nunca he visto ese mundo, pero que existe. Y Mario me lo ha mostrado. Lo mete por los ojos con golpes secos y certeros. Rápido, sin dejarte tomar aliento, cayendo por un terraplén. Sin un solo adorno en un lugar donde, en Navidad, no hay bombillas de colores para decorar las calles.
“Perro mordedor” me dejó dolorido, con el eco de los gritos retumbando entre las hojas. Ni si quiera el final, ese último gesto, me consoló. Todos esos lugares, esa gente, esas noticias de la televisión dejaron de ser un ruido de fondo para convertirse en furia, sangre y manos vacías. Ese cuerpo tumbado en la acera, tapado con papel brillante, dejó de ser nada para hablar de sus heridas, de los golpes y el desconcierto, el odio y el amor que sintió cuando estaba vivo. Todo eso que no cuentan las noticias.
Una historia donde todos tienen nombre, todos excepto el protagonista, que es tan sólo un muchacho que eligió el camino más corto para ganarse el respeto, tener dinero en el bolsillo y sentirse protegido bajo la sombra de la fuerza. Cumplir un encargo fácil y que el amor se cruce entre las patas de un perro. La sensación de soledad rota por una sonrisa en inglés y besos de hierro. Y descubrir una mentira lo cambia todo. Lo roba todo, la única esperanza. Y otro error lleva a perder la protección y recibir una paliza. Ser nadie. Dejar de tener la seguridad y el respeto. Dejarte más solo. No tener a quien acudir. Y el odio nace con el sentimiento de culpa por un amigo muerto. Una tumba anónima. Un entierro en el que nadie lloró. Una mujer con un vestido de novia raído, con el mono a punto de saltarle desde las venas del cuerpo, perdida, sin saber a dónde ir. Una mosca sin alas. Y la venganza asesina para escuchar un grito en la cabeza. Y una renuncia, un deseo de dejarlo todo. Pero antes un último trabajo, una deuda que pagar. Y después una náusea. El nombre de un traidor. El arrepentimiento, el asco, la última oportunidad de reconciliarse consigo mismo. Y al final la esperanza en que un perro sepa hablar y pueda contarlo todo.
Mario de los Santos “Perro mordedor” Mira Editores. Zaragoza, 2008.
He visto de lejos esos barrios precarios, siempre en las afueras, con la ropa tendida a la calle en diminutas terrazas con bombonas de butano. Siempre de lejos. Descampados, coches calcinados, perros sin collar. Y en el cine los yonquis, los perdedores, los muertos, los ajustes de cuentas, los tipos duros de pelar.
Sentí vergüenza y alivio de mi suerte. Suerte de haber pasado mi vida en un colegio donde nunca conocí las drogas, ni camellos en la puerta, ni chavales que abandonaran los estudios para irse a trabajar de paleta o de camareros. De vivir en un barrio sin pandillas, territorios, trapicheos de golosinas y peleas de perros clandestinas.
Pensé que nunca he visto ese mundo, pero que existe. Y Mario me lo ha mostrado. Lo mete por los ojos con golpes secos y certeros. Rápido, sin dejarte tomar aliento, cayendo por un terraplén. Sin un solo adorno en un lugar donde, en Navidad, no hay bombillas de colores para decorar las calles.
“Perro mordedor” me dejó dolorido, con el eco de los gritos retumbando entre las hojas. Ni si quiera el final, ese último gesto, me consoló. Todos esos lugares, esa gente, esas noticias de la televisión dejaron de ser un ruido de fondo para convertirse en furia, sangre y manos vacías. Ese cuerpo tumbado en la acera, tapado con papel brillante, dejó de ser nada para hablar de sus heridas, de los golpes y el desconcierto, el odio y el amor que sintió cuando estaba vivo. Todo eso que no cuentan las noticias.
Una historia donde todos tienen nombre, todos excepto el protagonista, que es tan sólo un muchacho que eligió el camino más corto para ganarse el respeto, tener dinero en el bolsillo y sentirse protegido bajo la sombra de la fuerza. Cumplir un encargo fácil y que el amor se cruce entre las patas de un perro. La sensación de soledad rota por una sonrisa en inglés y besos de hierro. Y descubrir una mentira lo cambia todo. Lo roba todo, la única esperanza. Y otro error lleva a perder la protección y recibir una paliza. Ser nadie. Dejar de tener la seguridad y el respeto. Dejarte más solo. No tener a quien acudir. Y el odio nace con el sentimiento de culpa por un amigo muerto. Una tumba anónima. Un entierro en el que nadie lloró. Una mujer con un vestido de novia raído, con el mono a punto de saltarle desde las venas del cuerpo, perdida, sin saber a dónde ir. Una mosca sin alas. Y la venganza asesina para escuchar un grito en la cabeza. Y una renuncia, un deseo de dejarlo todo. Pero antes un último trabajo, una deuda que pagar. Y después una náusea. El nombre de un traidor. El arrepentimiento, el asco, la última oportunidad de reconciliarse consigo mismo. Y al final la esperanza en que un perro sepa hablar y pueda contarlo todo.
Mario de los Santos “Perro mordedor” Mira Editores. Zaragoza, 2008.