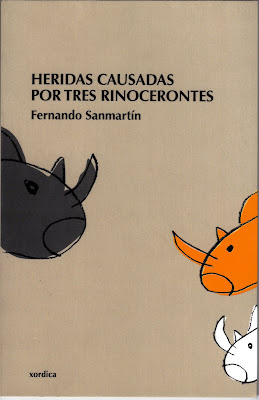Para José María y José Antonio, porque son los bastones
en los que me apoyo para caminar.
Para José Manuel, por hacerse visible.
Y para Angélica, ella ya sabe porqué.
La voz de Manuel, el de casa Ubé, sonó como un trueno: -¡Está nevando!-. Todos en el café dejaron la partida y se asomaron a las ventanas y a la puerta para verlo. Durante un instante guardaron silencio. Después se pusieron a discutir sobre cuándo fue la última vez que nevó en el pueblo. No se ponían de acuerdo. Todos tenían alguna anécdota que contar, alguna vieja historia que hablaba de nieve y pretérito.
Me levanto y me marcho. Les dejo con su alegría de niños, su mala memoria y sus batallitas de gallos. Yo sí que recuerdo cuando fue la última vez que vi nevar. Me acuerdo perfectamente. Hace seis años, y fue muy lejos de aquí.
Camino rápido de vuelta a casa. Quiero llegar cuanto antes. Quiero dejar de verla. Los críos han salido a la calle a jugar, a dejar que la nieve les caiga encima. Su alegría resuena en todas partes pero a mi esta nieve me duele. Me duelen la nieve y el recuerdo que trae enredado en su silencio.
Llego a casa y me encierro en el cuarto. Bajo la persiana y me quedo a oscuras. No quiero verla, no quiero recordar. Estoy seco pero siento mi ropa mojada. No tengo frío pero me tapo con la manta. Todo mi cuerpo tiembla.
La nieve me ha traído el paso, la vuelta de Francia en pleno invierno. Sierra Custodia, la salvaje ventisca al pasar la Brecha, caminar sin sentir las manos ni los pies. Todavía no sé cómo llegué vivo a Tellerda. Como conseguí cruzar el puerto en pleno diciembre.
Pero la nieve me ha traído sobre todo su rostro y mi dolor. Me ha devuelto su sonrisa y mi huida. Saber que a pesar de tanta tierra que he puesto por en medio y de todo el tiempo pasado no he conseguido olvidarla. Que sigue siendo la dueña de mi corazón.
Cierro los ojos. Arreau. Su nombre regresa a mi boca. Arreau. Allí llegué con los demás el año que cumplí diecisiete. Uno más entre los montañeses del otro lado que cada octubre llegaban a pie hasta allí para buscar trabajo hasta la primavera. De leñadores, granjeros, en la cantera o en el taller. De lo que fuera. Cinco meses en Arreau y una mañana para encontrarla por primera vez. Cinco meses trabajando en la serrería para llevar dinero a casa y todos los días para buscarla, verla en el paseo de la Rue Grande, en la Courbère, junto al río, y cada domingo soleado su sonrisa en la Place du Foirail. Cinco meses para conocer al amor de mi vida. A mi ángel.
Y cinco meses también para verlos a ellos. Eran dos, Antoine y Joseph, dos pastores de Lançon, un pueblo cercano. Todas las tardes la buscaban. Igual que yo. Todos los domingos salían a su encuentro. Igual que hacía yo. Y cuando daban con ella se acercaban y le hablaban, y yo la veía reírse con las cosas que le contaban, con sus bromas y gracietas. Como yo nunca hice. Como el sueño que nunca se hizo realidad.
Porque todo lo que pude decirle, cada vez que me cruzaba con ella, era ese Bonne après-mide, mademoiselle, con mi torpe y mal francés.
Cinco meses repitiendo aquel Bonne après-mide, mademoiselle, y contemplando su maravillosa sonrisa. Cinco meses para amarla y odiarme, querer decirle todo lo que sentía por ella y no poder. Cinco meses para pensar en ella todos los días y para odiar a aquellos dos pastores que la hacían reír. Cinco meses para soñar con ella y una última noche para llorar en silencio jurando que al otoño siguiente volvería a Arreau. Volvería a verla.
Al llegar a Tellerda busqué a don Eduardo, el maestro del pueblo, y le pedí que me enseñara francés. Todas las noches, durante siete meses, acudí a su casa para recitar verbos, hablar arrastrando las erres y aprender vocabulario y gramática mientras soñaba con volver a verla. Acercarme hasta ella y decirle lo que sentía.
Y al año siguiente, para mediados de otoño, los dos días de camino hasta Arreau. Y un domingo soleado, en la Place du Foirail, de nuevo encontré su rostro y mi corazón estalló de júbilo, pero también encontré junto a ella aquellos dos tipos de Lançon haciéndola reír con sus gracietas, hablándola como yo nunca podría hacerlo. Ellos con sus bromas y yo con mis frases memorizadas, con mis torpes frases de mal y tembloroso acento. Con todo mi amor guardado en la memoria.
La primera noche que el vino me hizo agarrar con rabia el mango de la navaja y con el calor del último trago llegué hasta la puerta de la casa donde dormían dispuesto a clavarles su filo una y mil veces, cortarles la garganta y arrancarles la lengua, supe que tenía que marcharme. Antes de volverme loco. Antes de convertirme en un asesino.
Al llegar a Tellerda busqué a don Eduardo, el maestro del pueblo, y le pedí que me enseñara francés. Todas las noches, durante siete meses, acudí a su casa para recitar verbos, hablar arrastrando las erres y aprender vocabulario y gramática mientras soñaba con volver a verla. Acercarme hasta ella y decirle lo que sentía.
Y al año siguiente, para mediados de otoño, los dos días de camino hasta Arreau. Y un domingo soleado, en la Place du Foirail, de nuevo encontré su rostro y mi corazón estalló de júbilo, pero también encontré junto a ella aquellos dos tipos de Lançon haciéndola reír con sus gracietas, hablándola como yo nunca podría hacerlo. Ellos con sus bromas y yo con mis frases memorizadas, con mis torpes frases de mal y tembloroso acento. Con todo mi amor guardado en la memoria.
La primera noche que el vino me hizo agarrar con rabia el mango de la navaja y con el calor del último trago llegué hasta la puerta de la casa donde dormían dispuesto a clavarles su filo una y mil veces, cortarles la garganta y arrancarles la lengua, supe que tenía que marcharme. Antes de volverme loco. Antes de convertirme en un asesino.
Esa misma noche, sin esperar al alba, comencé a caminar hacia el puerto, de vuelta a casa, de vuelta a Tellerda. El segundo día de camino, en Aragnouet, comenzó a nevar. Y ya no paró. No recuerdo haber cruzado La Breca, no recuerdo el refugio de Góriz, no recuerdo sierra Custodia, tan sólo recuerdo la nieve cayendo sin parar, la humedad, el frío horrible, la ventisca en la cara, los pies y las manos doloridos. Tan sólo recuerdo que quería alejarme, alejarme, alejarme... y no volver a verla jamás.
No sé cómo conseguí llegar vivo al pueblo. Cómo no me quedé en el camino, enterrado bajo la nieve.
Cuando recuperé las fuerzas recogí lo poco que tenía y marché a tierra llana, a los Monegros, huyendo de ella y su recuerdo. A los Monegros, donde nunca nieva.
No sé cómo conseguí llegar vivo al pueblo. Cómo no me quedé en el camino, enterrado bajo la nieve.
Cuando recuperé las fuerzas recogí lo poco que tenía y marché a tierra llana, a los Monegros, huyendo de ella y su recuerdo. A los Monegros, donde nunca nieva.
Hasta hoy. Seis años para hacerme viejo y para saber que nunca sentiré el amor como lo sentí entonces.
Hasta esta tarde en la que he vuelto a ver su rostro, su sonrisa, y he vuelto a pronunciar la frase que le hubiera dicho al tenerla junto a mí: Tu es mon ange, la maîtresse de mon coeur.
Hasta esta tarde en la que he vuelto a ver su rostro, su sonrisa, y he vuelto a pronunciar la frase que le hubiera dicho al tenerla junto a mí: Tu es mon ange, la maîtresse de mon coeur.
La magnífica fotografía, realizada con un filtro de luz ultravioleta, es de Antonio Goya
http://www.flickr.com/photos/tonigoya/
Para leer otras versiones de esta historia:
Angélica Morales http://angelicamorales.wordpress.com/
José Antonio Lozano http://jalozadas.blogspot.com/
José María Morales http://unodetellerda.blogspot.com/
Eduardo Blanco http://eduardblanco.wordpress.com/