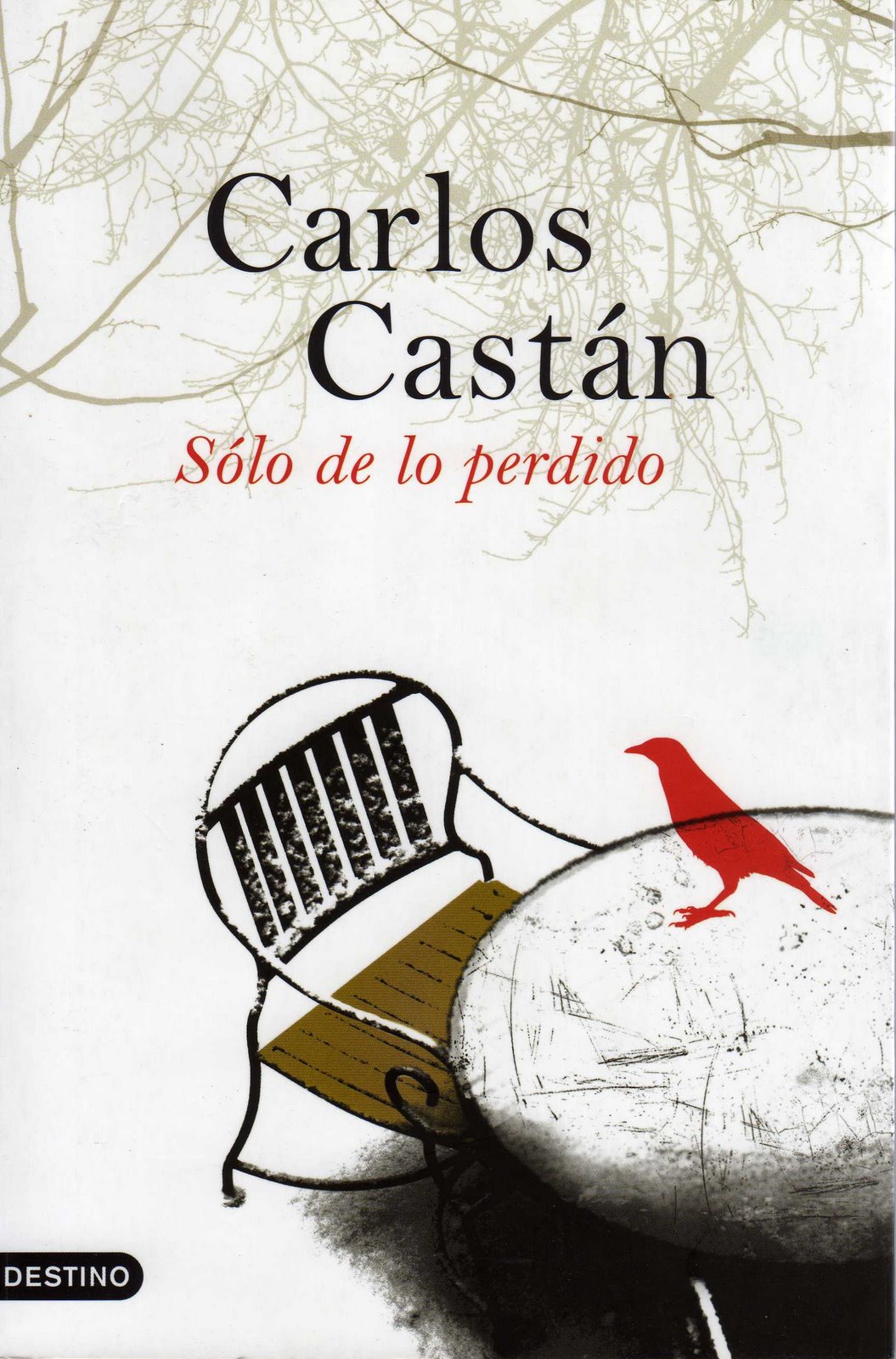
Ya no tengo edad para esto. Ni siquiera se como encima voy y tengo la poca vergüenza de contarlo. Pero es que reconozco que desde el día en que leí la reseña de la próxima aparición del tercer libro de relatos de Carlos Castán me encontré a mi mismo convertido en un adolescente enloquecido que vivía en un estado permanente de nerviosismo y ansiedad, buscando en prensa, foros y páginas de Internet, la noticia de la presentación, y tachando, decepcionado y con rabia, cada día que pasaba en el calendario sin que apareciera el libro de Castán sobre la mesa de novedades de las librerías de la ciudad. Es cierto que sentí un sobresalto nada fingido al descubrirlo por fin sobre la mesa y que me fui caminando a casa con el libro en la mano y con una sonrisa ridícula pegada en la cara como si me hubiera tocado el gordo con bote de la primitiva. Y que esperé, con los nervios de un parto primerizo, a que llegara el momento en el que el televisor se apagara y se hiciera el silencio tras los tabiques de mi casa para poderme sentar tranquilamente y comenzar a leer.
Que es cierto que lo que duró el libro me fumé una cajetilla sin pestañear y que maldije, escupiendo odio sin piedad, a los ruidos que entraban por la ventana abierta y venían a interrumpir el silencio y la soledad, que esa noche mandé al infierno a los niñatos que pasaron por mi calle con sus motocicletas con el escape libre y que quise ver muertos a todos los perros que enseñaban a la luna y a las sombras sus afilados colmillos. Que comencé a leer con la absoluta seguridad de que Castán no iba a defraudarme y que seguí sin detenerme hasta el final con la boca y los ojos abiertos de asombro. Maravillado ante el tesoro, zarandeado por el viento de su palabra.
Es cierto que no me acosté hasta terminarlo y que cuando vi la hora en el reloj de la pared me encogí de hombros, que era verdad que en apenas un par de horas serían las seis y media y sonaría el despertador para irme a trabajar, pero ni siquiera pensé en eso. Subí a mi cuarto murmurando palabras sueltas, como lo haría un boxeador sonado, y me metí en la cama sabiendo que no iba a poder conciliar el sueño, que me sería imposible huir del recuerdo de aquellos hombres heridos de amor y derrotas, de hombres atormentados, vencidos y humillados. De tímidos que vacían su rabia en silencio. De taparme la cara con las manos y cerrar los ojos hasta hacerme daño, de dar vueltas de insomne perseguido por el recuerdo de unas vidas inventadas que resultan demasiado reales para ser falsas. Con la certeza de saber que yo mismo, en cualquier momento, podría convertirme en uno de ellos.
Cuando sonó el despertador tenía los ojos abiertos por el recuerdo y le mentí a mi mujer cuando me preguntó mientras desayunábamos a qué hora me había acostado. Aquella mañana llegué al trabajo sabiendo que el boleto premiado de la lotería se había convertido en dieciocho historias y ciento noventa páginas y que la sonrisa de ayer se había vuelto un estremecimiento. Sobreviví a las horas de rutina y sepultura en cómodos plazos a base de sobredosis de café y promesas de reencarnación, pero sobre todo consolado con la frase de Castán que me enseñó que la felicidad se divide a partes iguales entre las vísperas y el recuerdo.
Pasé una semana comiendo ensaladas de bote y fruta a dentelladas, utilizando la hora de la comida para volver a leer, masticando lentamente las palabras, los relatos de Castán. Perdido en el sentimiento que provocan sus palabras, la manera de contar las cosas, la sensación real de angustia, de ahogo y mareo. Tumbado en la lona y escupiendo sangre de un solo golpe certero, en una página perfecta. Descubrir con inquietud que algunas veces hablaba de mí. ¿Cuándo me vio llorar? ¿Cómo demonios sabe lo que a nadie he contado? ¿Cuándo ha estado en mi casa bebiendo cervezas y hablando con mi mujer?
Sintiendo la caricia de la hermosa metáfora y la mano que estrangula el alma y nos hace abrir los ojos y nos obliga a mirarnos en el espejo. Las lágrimas, la insoportable realidad, la belleza, la ruina, el desasosiego. El amor y el desamor. Vivir sin saber qué significa exactamente. Los versos escritos en servilletas de papel, los días como espinas, los páramos, las ciudades y el serrín de las tabernas; las vidas dejadas en otra ciudad.
Dejé, al terminar el libro, sus hojas manchadas de anotaciones nerviosas y asombros. De pósit amarillos marcando páginas, de exclamaciones y subrayados a los que volver una y otra vez, siempre con la boca abierta de admiración y sorpresa. ¿Cómo es posible que lo que es sólo pérdida, palabra y papel puedan volverse realidad, causar dolor, hacer reír y odiar, asustarnos y compadecernos, salvarnos de este hoy nublado y mudable, de estos días de ruina y esperanza.
Maldecidle y darle las gracias. Y ahora comenzar a leer. Carlos Castán “Sólo de lo perdido” Ediciones Destino, 2008.
Que es cierto que lo que duró el libro me fumé una cajetilla sin pestañear y que maldije, escupiendo odio sin piedad, a los ruidos que entraban por la ventana abierta y venían a interrumpir el silencio y la soledad, que esa noche mandé al infierno a los niñatos que pasaron por mi calle con sus motocicletas con el escape libre y que quise ver muertos a todos los perros que enseñaban a la luna y a las sombras sus afilados colmillos. Que comencé a leer con la absoluta seguridad de que Castán no iba a defraudarme y que seguí sin detenerme hasta el final con la boca y los ojos abiertos de asombro. Maravillado ante el tesoro, zarandeado por el viento de su palabra.
Es cierto que no me acosté hasta terminarlo y que cuando vi la hora en el reloj de la pared me encogí de hombros, que era verdad que en apenas un par de horas serían las seis y media y sonaría el despertador para irme a trabajar, pero ni siquiera pensé en eso. Subí a mi cuarto murmurando palabras sueltas, como lo haría un boxeador sonado, y me metí en la cama sabiendo que no iba a poder conciliar el sueño, que me sería imposible huir del recuerdo de aquellos hombres heridos de amor y derrotas, de hombres atormentados, vencidos y humillados. De tímidos que vacían su rabia en silencio. De taparme la cara con las manos y cerrar los ojos hasta hacerme daño, de dar vueltas de insomne perseguido por el recuerdo de unas vidas inventadas que resultan demasiado reales para ser falsas. Con la certeza de saber que yo mismo, en cualquier momento, podría convertirme en uno de ellos.
Cuando sonó el despertador tenía los ojos abiertos por el recuerdo y le mentí a mi mujer cuando me preguntó mientras desayunábamos a qué hora me había acostado. Aquella mañana llegué al trabajo sabiendo que el boleto premiado de la lotería se había convertido en dieciocho historias y ciento noventa páginas y que la sonrisa de ayer se había vuelto un estremecimiento. Sobreviví a las horas de rutina y sepultura en cómodos plazos a base de sobredosis de café y promesas de reencarnación, pero sobre todo consolado con la frase de Castán que me enseñó que la felicidad se divide a partes iguales entre las vísperas y el recuerdo.
Pasé una semana comiendo ensaladas de bote y fruta a dentelladas, utilizando la hora de la comida para volver a leer, masticando lentamente las palabras, los relatos de Castán. Perdido en el sentimiento que provocan sus palabras, la manera de contar las cosas, la sensación real de angustia, de ahogo y mareo. Tumbado en la lona y escupiendo sangre de un solo golpe certero, en una página perfecta. Descubrir con inquietud que algunas veces hablaba de mí. ¿Cuándo me vio llorar? ¿Cómo demonios sabe lo que a nadie he contado? ¿Cuándo ha estado en mi casa bebiendo cervezas y hablando con mi mujer?
Sintiendo la caricia de la hermosa metáfora y la mano que estrangula el alma y nos hace abrir los ojos y nos obliga a mirarnos en el espejo. Las lágrimas, la insoportable realidad, la belleza, la ruina, el desasosiego. El amor y el desamor. Vivir sin saber qué significa exactamente. Los versos escritos en servilletas de papel, los días como espinas, los páramos, las ciudades y el serrín de las tabernas; las vidas dejadas en otra ciudad.
Dejé, al terminar el libro, sus hojas manchadas de anotaciones nerviosas y asombros. De pósit amarillos marcando páginas, de exclamaciones y subrayados a los que volver una y otra vez, siempre con la boca abierta de admiración y sorpresa. ¿Cómo es posible que lo que es sólo pérdida, palabra y papel puedan volverse realidad, causar dolor, hacer reír y odiar, asustarnos y compadecernos, salvarnos de este hoy nublado y mudable, de estos días de ruina y esperanza.
Maldecidle y darle las gracias. Y ahora comenzar a leer. Carlos Castán “Sólo de lo perdido” Ediciones Destino, 2008.
No hay comentarios:
Publicar un comentario