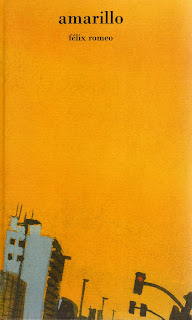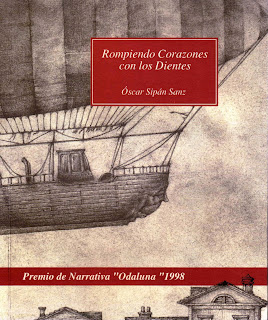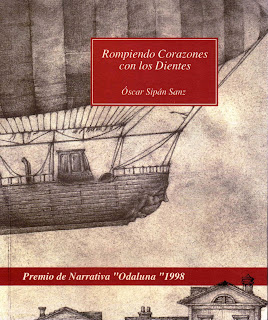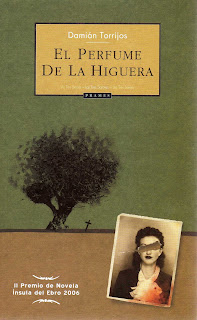Lo primero que hice al terminar el libro fue llamar a mis padres por teléfono. Están en su pueblo. Se pasan allí nueve meses al año. A la ciudad vienen a pasar el invierno, huyendo del frío y la boira que le sienta mal a mi madre y su reumatismo.
Cuando ya iba a colgar me cogió el teléfono mi madre. Estaba abajo, en el patio, hablando con su amiga Emilieta. Mi padre estaba en el huerto.
¿Pasa algo? No, no. ¿Qué tal todo por ahí? Bien, bien. Nada especial. Venga pues. Besos, adiós.
Le hubiera podido contar que acababa de leerme un libro que se titula “Ropa tendida” de Eva Puyó, y que había pensado en ellos. Pero creo que no hubiera sabido explicárselo.
Miré la portada del libro. La fotografía de un patio interior. Me acordé del piso de mis padres. De los patios interiores donde se colgaba la ropa en unos tendederos que iban de nuestra ventana a la del vecino de enfrente. El nuestro era el último piso. Si alguna prenda se caía al patio mi madre mandaba a mi hermana mayor a pedírsela a los del bajo. Excepto cuando era ropa interior que entonces bajaba mi madre porque a mi hermana le daba vergüenza.
En la fotografía se ve una bicicleta estática, y recordé que mi madre también tuvo una. La tenía en la trastienda y alguna vez me la encontré pedaleando, con la falda subida y los zapatos de medio tacón.
Ahora me parece que veo las cosas desde un espejo retrovisor. Miramos atrás y les vemos marcharse, quedarse solos en su paraíso imperfecto, y nosotros tenemos que seguir adelante.
“Ropa tendida” habla de un padre que ve la televisión y yo me acuerdo del mío sentado viendo el fútbol o cualquier programa ridículo de variedades. Y recuerdo haber sentido vergüenza ajena viéndole reírse a carcajadas con aquellos humoristas casposos.
La madre tiende la ropa por los radiadores y yo me acuerdo de la estufa de butano que mi madre encendía para secarnos al salir del baño cuando todavía no habían encendido la calefacción central de la casa.
Cuenta que el padre no habla mucho y yo me acuerdo del silencio habitual del mío. Cuenta de chapuzas en casa y me acuerdo cuando mi padre empapeló el solo todas las habitaciones.
Habla de madres llorando en la cama y me acuerdo de las lipotimias que le daban a la mía, que parecía que se había quedado muerta, y de aquella vez que se la llevaron en ambulancia a urgencias y la bajaron en el ascensor sentada en una silla.
Cuenta de ruinas y me acuerdo cuando mi padre lo perdió todo en aquel negocio ruinoso y tuvo que vender la tierra que heredó de su padre para pagar las deudas. Sufrió una depresión que le dejó varios días sin salir de casa. Todavía le veo sentado a la mesa, comiendo en pijama, sin afeitar y sin decir palabra.
Habla de un padre que pegaba a sus hijas y recuerdo el único tortazo que me dio el mío porque no me entraban los quebrados en la cabeza. Cuenta de un padre violento al que tener miedo y pienso en mi buena suerte y en cómo, a pesar de todo, el tiempo fabrica el olvido.
Cuenta de una madre que limpia casas y pienso en las mujeres que venían a limpiar a la nuestra. En aquella mujer, que no era joven y se arrodillaba en el suelo para limpiar el parquet.
Habla de un padre que trabajaba de portero y yo me acuerdo del de nuestra casa. Se llamaba Julián y leía novelas del oeste. Me acuerdo de sus coloristas portadas.
Habla de un padre que compraba objetos robados y de excursiones en autobús a las huertas de las afueras de la ciudad para robar hortalizas. Y siento el alivio de lo que puede recordarse ahora, mirando por el espejo retrovisor, como algo cómico que te hace sonreír. Y me acuerdo de mi madre y sus faltas de ortografía en la lista de la compra, y de mi padre durmiendo en verano en un colchón en la terraza de casa, enseñando a todo el barrio aquellos calzoncillos de corazones rojos.
Cuenta de brindis en familia y veo a todos nosotros de pie, con la copa de champán en la mano, sonriendo y aparentando felicidad, y de esos besos de cumpleaños, santorales, Navidades y feliz año nuevo y como luego nos quedábamos frente al televisor viendo juntos el programa especial de nochevieja, sin abrir la boca, sin mirarnos a la cara.
Habla de trabajos y yo me acuerdo de cuando estuve trabajando repartiendo publicidad, de mensajero y sirviendo copas los fines de semana, y de la obsesión de mis padres porque terminara una carrera universitaria que ellos no tenían.
Cuenta de un padre chanchullero, irresponsable y caradura, que estafa a sus propias hijas y me veo cogiendo a escondidas dinero del cajón de la mesilla de mi madre. Ahora creo que ella lo sabía y que nunca me dijo nada.
Cuenta de oposiciones y pienso en el anhelo de ese trabajo estable que nos permitirá marcharnos de casa de nuestros padres y empezar a vivir nuestra propia vida lejos de ellos, caminar solos, verles alejarse desde el espejo retrovisor.
Y pienso en las derrotas de mis padres, en sus sacrificios, en sus discusiones, en todos los días que pasaron sin hablarse, en las palabras que nos hicieron daño mutuamente, en todo lo que no se y en todo lo que he olvidado, en que la única vez que les vi besarse en la boca fue en la celebración de sus bodas de plata.
Vuelvo a llamarles por teléfono. Hola ¿qué tal? ¿Ya se ha marchado Emilieta? No, todavía está aquí. Es Luís. Que muchos recuerdos. Gracias, igualmente. Que dice que cuando vengas te dará una docena de huevos y un pozal de higos. Dile que gracias. ¿Querías algo hijo? No, nada, estaba leyendo un libro y me he acordado...
¿Qué si papá ha ido al médico? No, va la semana que viene. Ah, bien, vale. Venga pues. Besos, adiós. Adiós.
No. No le digo nada. Y es que no sabría cómo explicárselo.
Cuando ya iba a colgar me cogió el teléfono mi madre. Estaba abajo, en el patio, hablando con su amiga Emilieta. Mi padre estaba en el huerto.
¿Pasa algo? No, no. ¿Qué tal todo por ahí? Bien, bien. Nada especial. Venga pues. Besos, adiós.
Le hubiera podido contar que acababa de leerme un libro que se titula “Ropa tendida” de Eva Puyó, y que había pensado en ellos. Pero creo que no hubiera sabido explicárselo.
Miré la portada del libro. La fotografía de un patio interior. Me acordé del piso de mis padres. De los patios interiores donde se colgaba la ropa en unos tendederos que iban de nuestra ventana a la del vecino de enfrente. El nuestro era el último piso. Si alguna prenda se caía al patio mi madre mandaba a mi hermana mayor a pedírsela a los del bajo. Excepto cuando era ropa interior que entonces bajaba mi madre porque a mi hermana le daba vergüenza.
En la fotografía se ve una bicicleta estática, y recordé que mi madre también tuvo una. La tenía en la trastienda y alguna vez me la encontré pedaleando, con la falda subida y los zapatos de medio tacón.
Ahora me parece que veo las cosas desde un espejo retrovisor. Miramos atrás y les vemos marcharse, quedarse solos en su paraíso imperfecto, y nosotros tenemos que seguir adelante.
“Ropa tendida” habla de un padre que ve la televisión y yo me acuerdo del mío sentado viendo el fútbol o cualquier programa ridículo de variedades. Y recuerdo haber sentido vergüenza ajena viéndole reírse a carcajadas con aquellos humoristas casposos.
La madre tiende la ropa por los radiadores y yo me acuerdo de la estufa de butano que mi madre encendía para secarnos al salir del baño cuando todavía no habían encendido la calefacción central de la casa.
Cuenta que el padre no habla mucho y yo me acuerdo del silencio habitual del mío. Cuenta de chapuzas en casa y me acuerdo cuando mi padre empapeló el solo todas las habitaciones.
Habla de madres llorando en la cama y me acuerdo de las lipotimias que le daban a la mía, que parecía que se había quedado muerta, y de aquella vez que se la llevaron en ambulancia a urgencias y la bajaron en el ascensor sentada en una silla.
Cuenta de ruinas y me acuerdo cuando mi padre lo perdió todo en aquel negocio ruinoso y tuvo que vender la tierra que heredó de su padre para pagar las deudas. Sufrió una depresión que le dejó varios días sin salir de casa. Todavía le veo sentado a la mesa, comiendo en pijama, sin afeitar y sin decir palabra.
Habla de un padre que pegaba a sus hijas y recuerdo el único tortazo que me dio el mío porque no me entraban los quebrados en la cabeza. Cuenta de un padre violento al que tener miedo y pienso en mi buena suerte y en cómo, a pesar de todo, el tiempo fabrica el olvido.
Cuenta de una madre que limpia casas y pienso en las mujeres que venían a limpiar a la nuestra. En aquella mujer, que no era joven y se arrodillaba en el suelo para limpiar el parquet.
Habla de un padre que trabajaba de portero y yo me acuerdo del de nuestra casa. Se llamaba Julián y leía novelas del oeste. Me acuerdo de sus coloristas portadas.
Habla de un padre que compraba objetos robados y de excursiones en autobús a las huertas de las afueras de la ciudad para robar hortalizas. Y siento el alivio de lo que puede recordarse ahora, mirando por el espejo retrovisor, como algo cómico que te hace sonreír. Y me acuerdo de mi madre y sus faltas de ortografía en la lista de la compra, y de mi padre durmiendo en verano en un colchón en la terraza de casa, enseñando a todo el barrio aquellos calzoncillos de corazones rojos.
Cuenta de brindis en familia y veo a todos nosotros de pie, con la copa de champán en la mano, sonriendo y aparentando felicidad, y de esos besos de cumpleaños, santorales, Navidades y feliz año nuevo y como luego nos quedábamos frente al televisor viendo juntos el programa especial de nochevieja, sin abrir la boca, sin mirarnos a la cara.
Habla de trabajos y yo me acuerdo de cuando estuve trabajando repartiendo publicidad, de mensajero y sirviendo copas los fines de semana, y de la obsesión de mis padres porque terminara una carrera universitaria que ellos no tenían.
Cuenta de un padre chanchullero, irresponsable y caradura, que estafa a sus propias hijas y me veo cogiendo a escondidas dinero del cajón de la mesilla de mi madre. Ahora creo que ella lo sabía y que nunca me dijo nada.
Cuenta de oposiciones y pienso en el anhelo de ese trabajo estable que nos permitirá marcharnos de casa de nuestros padres y empezar a vivir nuestra propia vida lejos de ellos, caminar solos, verles alejarse desde el espejo retrovisor.
Y pienso en las derrotas de mis padres, en sus sacrificios, en sus discusiones, en todos los días que pasaron sin hablarse, en las palabras que nos hicieron daño mutuamente, en todo lo que no se y en todo lo que he olvidado, en que la única vez que les vi besarse en la boca fue en la celebración de sus bodas de plata.
Vuelvo a llamarles por teléfono. Hola ¿qué tal? ¿Ya se ha marchado Emilieta? No, todavía está aquí. Es Luís. Que muchos recuerdos. Gracias, igualmente. Que dice que cuando vengas te dará una docena de huevos y un pozal de higos. Dile que gracias. ¿Querías algo hijo? No, nada, estaba leyendo un libro y me he acordado...
¿Qué si papá ha ido al médico? No, va la semana que viene. Ah, bien, vale. Venga pues. Besos, adiós. Adiós.
No. No le digo nada. Y es que no sabría cómo explicárselo.
Eva Puyó. Ropa tendida. Xórdica Editorial. Zaragoza 2007.