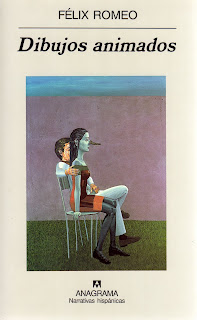Ahora que en Saravillo se está celebrando el doscientos aniversario del nacimiento de Mosén Bruno Fierro, quiero aprovechar la ocasión para recuperar el libro homónimo de José Llampayas que fue reeditado por La Val de Onsera en el año dos mil.
Tal y como nos cuenta Juan Domínguez Lasierra en el prólogo, Mosén Bruno Fierro fue un personaje real que José Llampayas convirtió en tema literario al recoger las historias que de él contaba el pueblo y que lo convirtieron en una auténtica leyenda inmortal.
En 1924 y dentro de la colección Argensola dirigida por José García Mercadal publicaba Llampayas su “Mosén Bruno Fierro (Cuadros del Alto Aragón)” donde junto a anécdotas referentes al popular cura de Saravillo se incluían cuentos, bocetos, aguafuertes y crónicas de tema aragonés.
Las cantelas sobre Mosén Bruno Fierro –el último gran baturro con sotana- se contaban a la antigua: en las noches de invierno, frente a las llamas del hogar, donde crujían las castañas y el jarro de vino pasaba de mano en mano. Los montañeses reían recordando su figura y sus hazañas. Y es que, Mosén Bruno, era un cura zumbón y de pelo en pecho que desafiaba al poder, gastaba bromas y robaba cerdos. Era socarrón, tenía tratos con contrabandistas y encerraba a los carabineros en la torre de la iglesia para que no le molestaran. Tocaba a misa desde la cama, tirando de una soga, y llevaba siempre de báculo una recia cachiporra.
El mérito de Mosén Bruno consistió en ser igual de fuerte que los pastores que habitaban el pirineo. Ser uno de ellos. Y así contaban de él que no tenía rival en el juego de la pelota, tiraba la barra con igual destreza y era gran cazador y aficionado a la pesca.
De todas sus historias mi preferida es la que cuenta cuando ayudó a dos liberales a cruzar la frontera haciendo de espolique en una marcha nocturna en medio de una tremenda borrasca. Uno de ellos resultó ser el general Prim. Dos años después el general presidía el Gobierno, y un hermano de Mosén Bruno estaba condenado a muerte. El cura de Saravillo bajó en una almadía hasta Monzón, allí cogió la posta hasta Zaragoza y luego la diligencia a Madrid. Entro de un empujón en el despacho de Prim y consiguió que el general en persona le acompañara hasta el Ministerio de Guerra para liberar a su hermano.
Pero en el libro de Llampayas junto a las cantelas de Mosén Bruno están también los cuentos de “Aquella tierra cuyo nombre es un baldón: hosca, sombría, rota, hendida, cavada por los torrentes, erizada de altísimos peñascales, y sumida en este hondo silencio de los páramos, elocuente sólo para místicos, pastores y águilas” Las narraciones de Llampayas nos cuentan cómo el paisaje se trasformó con la tala de encinas y pinos para la construcción naval y con las demoliciones y obras para las centrales eléctricas. Nos habla de cómo “Los antiguos caudillos huyeron para adueñarse del llano. Las empresas vinieron al negocio de los bosques y las minas y la tierra quedó para los humildes. Lucha de siglos contra los elementos naturales que exigen sobriedad, trabajo sin medida y amor al terruño” Los protagonistas de sus historias son labradores, canteros, arrieros, carboneros, pastores, cazadores y leñadores.
Las mujeres pobres y su destino de sirvientas. Noches de ronda sin mozos en el pueblo. La tacha de la novia que se arregla con una buena dote. Casas sin herencia, hijos varones emigrados a Barcelona, Francia y América.
Y su vida que se ve alterada por reuniones de espiritistas, maleficios, adivinos y conjuros. Brujos, como Satanás, el pastor, que maldecía los montes para ahuyentar a los cazadores. Y sus costumbres y tradiciones: fiestas de San Pablo y San Antón, bailes con gaita, sayas redondas y calzón corto. Trajes típicos y hogueras anuales.
Y en toda su obra la denuncia del daño que hacían la superstición y la ignorancia; el duro destino de los montañeses, su lucha por la supervivencia en una tierra dura y fría; sus necesidades y abandono, olvidados monte arriba, demasiado lejos y por caminos demasiado estrechos; su alma simple y humana, sus desamores y derrotas, sus sueños, siempre con la mirada bajando el río, hacia la tierra llana.
Y siempre unido a todas esas historias el inmenso amor que sintió Llampayas por estas tierras y sus habitantes, y el eterno recuerdo y admiración por Joaquín Costa.
Pero en realidad para lo que yo quería aprovechar este doscientos aniversario y todo este recuerdo de montañeses y leyendas es para hablar de un hombre vivo, para reconocer el admirable trabajo y la extraordinaria dedicación, pasional y vital, de José María Pisa con el mundo del libro. José María Pisa fue uno de los fundadores de la desaparecida Guara Editorial y en 1993 fundó la editorial gastronómica La Val de Onsera con la que en el año dos mil editó este libro de Llampayas y en la que ha publicado además a otros de autores aragoneses olvidados, cómo Luis López Allué o Manuel Bescós.
José María Pisa es de la misma estirpe, gasta el mismo ánimo y valor que Mosén Bruno Fierro y el mismo espíritu romántico y amoroso que José Llampayas. En este tiempo -perezoso y audiovisual- que nos ha tocado vivir, lo suyo es extravagancia, chifladura, amor insensato y generoso, hazaña extraordinaria, proeza, gesta de loco enamorado. Su labor editorial, su entrega y ejemplo, se merecen celebrar un banquete, un brindis de homenaje, una larga sobremesa y una noche inolvidable de cantelas y anécdotas frente a las llamas del hogar, pasando el jarro de vino de mano en mano.
"Mosén Bruno Fierro". José Llampayas. La Val de Onsera. Huesca, 2000
Tal y como nos cuenta Juan Domínguez Lasierra en el prólogo, Mosén Bruno Fierro fue un personaje real que José Llampayas convirtió en tema literario al recoger las historias que de él contaba el pueblo y que lo convirtieron en una auténtica leyenda inmortal.
En 1924 y dentro de la colección Argensola dirigida por José García Mercadal publicaba Llampayas su “Mosén Bruno Fierro (Cuadros del Alto Aragón)” donde junto a anécdotas referentes al popular cura de Saravillo se incluían cuentos, bocetos, aguafuertes y crónicas de tema aragonés.
Las cantelas sobre Mosén Bruno Fierro –el último gran baturro con sotana- se contaban a la antigua: en las noches de invierno, frente a las llamas del hogar, donde crujían las castañas y el jarro de vino pasaba de mano en mano. Los montañeses reían recordando su figura y sus hazañas. Y es que, Mosén Bruno, era un cura zumbón y de pelo en pecho que desafiaba al poder, gastaba bromas y robaba cerdos. Era socarrón, tenía tratos con contrabandistas y encerraba a los carabineros en la torre de la iglesia para que no le molestaran. Tocaba a misa desde la cama, tirando de una soga, y llevaba siempre de báculo una recia cachiporra.
El mérito de Mosén Bruno consistió en ser igual de fuerte que los pastores que habitaban el pirineo. Ser uno de ellos. Y así contaban de él que no tenía rival en el juego de la pelota, tiraba la barra con igual destreza y era gran cazador y aficionado a la pesca.
De todas sus historias mi preferida es la que cuenta cuando ayudó a dos liberales a cruzar la frontera haciendo de espolique en una marcha nocturna en medio de una tremenda borrasca. Uno de ellos resultó ser el general Prim. Dos años después el general presidía el Gobierno, y un hermano de Mosén Bruno estaba condenado a muerte. El cura de Saravillo bajó en una almadía hasta Monzón, allí cogió la posta hasta Zaragoza y luego la diligencia a Madrid. Entro de un empujón en el despacho de Prim y consiguió que el general en persona le acompañara hasta el Ministerio de Guerra para liberar a su hermano.
Pero en el libro de Llampayas junto a las cantelas de Mosén Bruno están también los cuentos de “Aquella tierra cuyo nombre es un baldón: hosca, sombría, rota, hendida, cavada por los torrentes, erizada de altísimos peñascales, y sumida en este hondo silencio de los páramos, elocuente sólo para místicos, pastores y águilas” Las narraciones de Llampayas nos cuentan cómo el paisaje se trasformó con la tala de encinas y pinos para la construcción naval y con las demoliciones y obras para las centrales eléctricas. Nos habla de cómo “Los antiguos caudillos huyeron para adueñarse del llano. Las empresas vinieron al negocio de los bosques y las minas y la tierra quedó para los humildes. Lucha de siglos contra los elementos naturales que exigen sobriedad, trabajo sin medida y amor al terruño” Los protagonistas de sus historias son labradores, canteros, arrieros, carboneros, pastores, cazadores y leñadores.
Las mujeres pobres y su destino de sirvientas. Noches de ronda sin mozos en el pueblo. La tacha de la novia que se arregla con una buena dote. Casas sin herencia, hijos varones emigrados a Barcelona, Francia y América.
Y su vida que se ve alterada por reuniones de espiritistas, maleficios, adivinos y conjuros. Brujos, como Satanás, el pastor, que maldecía los montes para ahuyentar a los cazadores. Y sus costumbres y tradiciones: fiestas de San Pablo y San Antón, bailes con gaita, sayas redondas y calzón corto. Trajes típicos y hogueras anuales.
Y en toda su obra la denuncia del daño que hacían la superstición y la ignorancia; el duro destino de los montañeses, su lucha por la supervivencia en una tierra dura y fría; sus necesidades y abandono, olvidados monte arriba, demasiado lejos y por caminos demasiado estrechos; su alma simple y humana, sus desamores y derrotas, sus sueños, siempre con la mirada bajando el río, hacia la tierra llana.
Y siempre unido a todas esas historias el inmenso amor que sintió Llampayas por estas tierras y sus habitantes, y el eterno recuerdo y admiración por Joaquín Costa.
Pero en realidad para lo que yo quería aprovechar este doscientos aniversario y todo este recuerdo de montañeses y leyendas es para hablar de un hombre vivo, para reconocer el admirable trabajo y la extraordinaria dedicación, pasional y vital, de José María Pisa con el mundo del libro. José María Pisa fue uno de los fundadores de la desaparecida Guara Editorial y en 1993 fundó la editorial gastronómica La Val de Onsera con la que en el año dos mil editó este libro de Llampayas y en la que ha publicado además a otros de autores aragoneses olvidados, cómo Luis López Allué o Manuel Bescós.
José María Pisa es de la misma estirpe, gasta el mismo ánimo y valor que Mosén Bruno Fierro y el mismo espíritu romántico y amoroso que José Llampayas. En este tiempo -perezoso y audiovisual- que nos ha tocado vivir, lo suyo es extravagancia, chifladura, amor insensato y generoso, hazaña extraordinaria, proeza, gesta de loco enamorado. Su labor editorial, su entrega y ejemplo, se merecen celebrar un banquete, un brindis de homenaje, una larga sobremesa y una noche inolvidable de cantelas y anécdotas frente a las llamas del hogar, pasando el jarro de vino de mano en mano.
"Mosén Bruno Fierro". José Llampayas. La Val de Onsera. Huesca, 2000